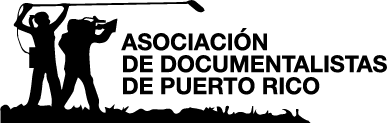Naturaleza, castillos y fantasía: sobre la objetividad en los documentales de Disney Nature
Por: HJ Leonard
Los documentales naturalistas siempre han causado un impacto increíble gracias a sus titánicas imágenes y a la asombrosa realidad que nos presentan. Desde las profundidades de los océanos hasta las grandes migraciones animales, estas producciones han sido documentadas a lo largo de los años por distintos cinematógrafos. Mucho más que la ficción, los documentales naturalistas adquieren su fuerza y valor porque, en muchas ocasiones, estas producciones pueden llegar a costar más que muchas películas convencionales debido al largo tiempo de rodaje y a la intensidad y peligrosidad de filmar en los lugares más inhóspitos de la Tierra, para capturar en vivo y a pleno color lo que los animales más salvajes hacen en su diario vivir, otorgándonos así un sentimiento de igualdad.
Desde la presentación de los fuertes lazos maternos que existen entre un elefante y su cría hasta lo cruel de la cadena alimentaria, estos documentales nos muestran y enseñan mucho más de lo que alguna vez leeremos o aprenderemos en un aula de clases, escuchando a un maestro hablar sobre un animal o un ecosistema que, quién sabe, tal vez nunca haya sido presenciado en persona.
Sin embargo, creo que lo que hace a estos documentales tan especiales va más allá de mostrar imágenes bellamente iluminadas y encuadradas. Lo que verdaderamente convierte a estas películas en joyas cinematográficas es que capturan la realidad tal y como es, sin intervenciones externas, siendo la objetividad su mayor reclamo.
En 2008, la compañía de entretenimiento, cine y televisión Disney decidió retomar uno de sus proyectos más prestigiosos: filmar la naturaleza y presentarla en la pantalla grande. Así, hacia finales de la década de 1940, nacieron los documentales True-Life Adventure, cuyo fin era “entretener y contar historias cuyo protagonista principal fuera la naturaleza” (King, 1996). Siguiendo este mismo norte, surge Disney Nature, con la doble misión de conservar y preservar el planeta Tierra. Desde entonces, Disney Nature ha producido seis documentales, de los cuales cinco se han lanzado al mercado estadounidense y uno al francés. Para 2014, Disney Nature tenía como meta lanzar Bear (2014), otro de sus llamativos documentales con temática zoológica, centrado en los osos de Alaska.
Si algo tienen en común estos documentales es que todos hablan sobre la vida en algún rincón del planeta. Con Earth (2009) y Ocean (2010), Disney Nature abrió su propuesta documental presentándonos tanto la superficie terrestre como el mundo subacuático. Posteriormente, se realizó Crimson Wings (2010), que narra el ciclo de vida de los flamingos menores en el lago Natron, en Tanzania. Con African Cats (2011), nos trasladaron a la sabana africana para mostrarnos de cerca la vida de dos familias de chitas y leones. Luego, en Francia, se lanzó Pollen (2011), un documental que toca el tema de la polinización y su importancia para el planeta. Al año siguiente se estrenó Chimpanzee (2012), cuyo propósito es presentar la vida de un chimpancé y la interacción con los demás miembros de su manada tras la repentina muerte de su madre.
Pero, más interesante que las historias en sí, es cómo, a través del montaje y la narración, Disney Nature presenta imágenes que, más allá de documentar un suceso natural, cuentan una historia con la que el espectador puede identificarse a nivel personal. Tanto es así que el público llega a compadecerse del dolor o a celebrar las victorias de los animales sobre los que se centran los documentales.
He llegado, por tanto, a deducir que los documentales de Disney Nature no son completamente objetivos al presentarnos estas historias, ya que el montaje y la narración añaden valores de producción ficticios, lo que impide cumplir la meta de documentar y presentar una naturaleza fiel a sí misma. Con esta disertación monográfica me propongo investigar y comprobar cómo Disney Nature, mediante el montaje y la narración, presenta filmes poco objetivos y con un fin comercial, rompiendo con la tradición documental periodística sobre la naturaleza. Quizá la objetividad absoluta no exista, y se trate de alcanzar una objetividad o informatividad responsable y justa desde un punto de vista social; en todo caso, lo criticable es la suposición generalizada de que los documentales son el género de la objetividad absoluta. Habría que definir dicha objetividad. Para ello, me embarqué en la tarea de ver y criticar los cinco filmes que Disney Nature ha lanzado al mercado norteamericano, utilizando las teorías postmodernistas de Peter Wollen, Lars von Trier y Slavoj Zizek.
Comienzo definiendo tres conceptos básicos que, en mi opinión, todo buen documental de vida silvestre con un fin educativo y periodístico debe tener: objetividad y ética periodística. En relación al término objetividad, el profesor español Juan Ramón Muñoz-Torres (2002) plantea que “en nuestra época se utiliza el concepto de objetividad para denominar algo que es ‘verdadero’, incuestionable, y que puede ser conocido al margen de un sujeto” o “sin que este la deforme”. Siguiendo esta definición, procedo a definir ética según Willemien Sanders (2010), quien sostiene que la ética, específicamente la periodística, se refiere a “aquellas acciones que marcan lo correcto y la manera de vivir bien; el reflejo que demuestra que las acciones humanas son las correctas”. Por último, empleo la definición del portal de Internet Wikipedia para contextualizar que los documentales de vida silvestre son filmes sobre animales, plantas y seres no humanos interactuando en su propio hábitat.
Lo interesante de los documentales de vida silvestre es que suelen filmarse en el hábitat natural de los sujetos observados. En el caso de los documentales de Disney Nature, tenemos la sabana africana para los leones y chitas de African Cats, las selvas de Costa de Marfil para los chimpancés de Chimpanzee, el lago Natron para los flamingos de Crimson Wings y, en general, la Tierra y los océanos para la infinidad de animales que presentan Ocean y Earth. En este aspecto, considero que Disney Nature hace un buen trabajo al mostrarnos imágenes que el espectador percibe como naturales, reales y verídicas. De cierto modo, elementos del llamado Dogme 95 del director danés Lars von Trier (1995) cobran relevancia en el trabajo de Disney Nature. Aproximadamente tres de las reglas del Dogme 95, establecidas por von Trier (1995) y Tomas Vittenberg (1995) en un 13 de marzo en Copenhague, se pueden percibir en los cinco documentales estudiados. La primera de estas reglas, que se aplica en Chimpanzee, Crimson Wings, Oceans, Earth y African Cats, es que la filmación se realizó en los lugares presentados; es evidente que todos los animales, especialmente los del continente africano, fueron filmados en grandes reservas naturales. Otra de las reglas empleadas fue filmar estos documentales completamente a color, salvo en algunas escenas nocturnas, en las que se empleó iluminación artificial para captar la acción en la oscuridad. Por último, gracias a los “making-of” se puede constatar que, a excepción de algunas tomas aéreas, la mayoría de las escenas se realizaron utilizando película de 35 mm. En cuanto a las demás reglas, estas no se aplican al cien por ciento en los objetos de estudio (por ejemplo, en lo relativo a la música, el reconocimiento del director o el uso exclusivo de cámara en mano), lo que hace forzada la referencia al Dogme.
Otra teoría relevante es el kinokismo, de la que Dziga Vertov (1922) habla en su escrito Nosotros, variantes del manifiesto. Vertov explica que el cineasta debe comportarse como una máquina que observa el mundo tal y como es. Según él, “el kinokismo es el arte de organizar los movimientos necesarios de las cosas en el espacio, mediante un conjunto artístico rítmico acorde a las propiedades del material y el ritmo interior de las cosas”. En resumen, el kinokismo consiste en ver las cosas tal cual son, sin alterar su esencia natural. Aplicando esta interpretación, los documentales de Disney Nature, en gran medida, cumplen con este principio fundamental del buen documental periodístico sobre la vida silvestre. Esto se evidencia, por ejemplo, en las tomas submarinas de Oceans, donde se observa la naturaleza en acción.
Uno de los momentos más destacados se da durante un festín en el que se muestran delfines, gaviotas y peces espada atacando un banco de sardinas. La escena, de aproximadamente diez minutos de duración, se convierte en un ejemplo del poder del montaje: la música y la yuxtaposición de imágenes –desde una manada de delfines nadando a gran velocidad hasta tomas aéreas cenitales– crean una tensión que envuelve al espectador. La música se intensifica a medida que se acerca el clímax, y el espectador se ve atrapado en la lucha entre la belleza y la crudeza de la naturaleza.
Estos ejemplos evidencian cómo el montaje y la música se utilizan para construir historias extraordinarias a partir de procesos naturales. Sin embargo, otro elemento que enriquece la identificación del espectador con los animales es la narración y la elección de sus narradores. Por ejemplo, en Earth, la voz profunda de James Earl Jones relaja al espectador y lo sumerge en la experiencia. En Chimpanzee, Tim Allen aporta un toque de gracia con su voz sutil, mientras que Samuel L. Jackson en African Cats confiere al documental un tono casi bélico, haciendo que cada salida del sol parezca el inicio de una batalla.
Esta discusión se puede complementar con los conceptos propuestos por Peter Wollen (1972) para explicar el “Counter Cinema” de Jean-Luc Godard. Entre ellos, se encuentran:
Narrativa transitiva versus narrativa intransitiva:
Los documentales analizados parten de una narrativa transitiva, en la que todo se presenta como una unidad continua, con un flujo de “ir y volver” que, pese a contar más de una historia, mantiene un orden clásico de principio, desarrollo y final.Identificación versus alejamiento:
Estos documentales logran que el espectador se identifique con los animales presentados, dándoles características y personalidades que van más allá de su condición de meros sujetos de observación.Transparencia versus primer plano:
Disney logra presentar sus documentales con una apariencia de transparencia, utilizando la cámara como un ente omnipresente, aunque la presencia de elementos de edición, narración y música distorsiona la percepción de una realidad completamente objetiva.Diégesis simple:
Los filmes se mantienen dentro de una diégesis clásica, sin transformarse en universos paralelos, ya que se supone que lo filmado es real y, además, es un documental.Cierre versus apertura:
Estos documentales ofrecen un cierre narrativo claro, evitando la apertura a múltiples interpretaciones, lo que refuerza el mensaje directo sobre el medio ambiente y la conservación.
A lo largo de los cinco documentales objeto de estudio, se pueden identificar temas como el conflicto de clases, la lucha contra el poder, la rebelión, la guerra, el amor, la alegría, el triunfo y la familia heteronormativa. Estos filmes consiguen que el espectador deje de ver a los animales simplemente como seres de la naturaleza y se encariñe con ellos, gracias al montaje y la narración.
Cabe destacar que, aunque estos documentales tienen como fin educar y se presentan a un público, en gran parte infantil, sostengo que Disney Nature manipula deliberadamente el montaje para construir una narrativa extraordinaria que se distancia de la fiel representación de la vida silvestre. Según los investigadores Matthew C. Nisbet (2010) y Patricia Aufderheide (2010), muchos documentales contemporáneos –como Super Size Me, Fahrenheit 9/11 o Food, Inc.– buscan, además de informar, generar debate, lo que en ocasiones lleva a prácticas éticamente cuestionables. Nisbet y Aufderheide (2010) afirman que hoy en día los documentales se realizan con el propósito de crear polémica, más que de transmitir información de manera objetiva.
En conclusión, es difícil determinar si estos documentales se hicieron sin intervención externa, a menos que se establezca un comité de ética y objetividad que los monitoree constantemente. No obstante, es innegable el compromiso que Disney ha mostrado hacia la naturaleza, reflejado en las considerables inversiones económicas para producir estos filmes de concienciación ecológica, en los campamentos proambientales y en otras actividades “green” promovidas por la compañía. A pesar de ello, sigo convencido de que, aunque tienen un buen fin, están disfrazados bajo el manto de la enseñanza, mientras que su verdadera intención es comercializar otra película en lugar de ofrecer un documental genuino. El debate sigue abierto.
Te puede interesar: Cómo enseñar el cine documental: una introducción
* Las opiniones y puntos de vista de quienes escriben son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la voz de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, o de quienes colaboran con la misma.